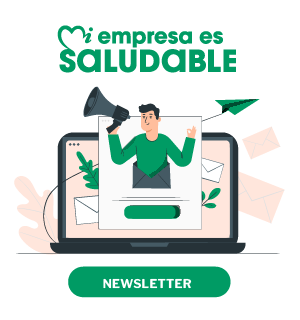La educación emocional es un aspecto clave en el desarrollo y bienestar de las personas. Esta propuesta resulta hoy en día irrefutable gracias a los numerosos estudios llevados a cabo en campos como el de la psicología. Sin embargo, se abre ante nosotros una nueva vía que ahonda en dicha evidencia: la que aporta la neurociencia.
El cerebro ante el bienestar subjetivo
La relación entre la neurociencia y el bienestar es hoy un campo interdisciplinar en expansión. Este pone de manifiesto cómo influyen ciertas áreas cerebrales en lo que se denomina bienestar subjetivo: ese que emana de una sensación de plenitud, de satisfacción con uno mismo y con el entorno.
Así, la neurociencia aporta modelos y medidas (estructura cerebral, conectividad funcional, marcadores neurofisiológicos…) que permiten comprender los procesos biológicos ligados a la sensación de bienestar.
Porque la neurociencia ha demostrado que ciertos estados asociados al bienestar (resiliencia, satisfacción…) se corresponden a patrones reproducibles en regiones como la corteza prefrontal, la amígdala y las redes de modo por defecto. Pero no solo eso, sino que esas redes son modulables a través de la experiencia y el entrenamiento (neuroplasticidad).
Algunas de las evidencias científicas recientes más relevantes ponen de manifiesto, por ejemplo, que existe una relación entre ciertos factores de bienestar y las variaciones en la estructura y función cerebral. Por ejemplo: una mayor conectividad y actividad prefrontal se relaciona con mejor regulación emocional y, por tanto, mayor bienestar subjetivo; mientras que alteraciones en la conectividad límbica y en redes atencionales se vinculan con estados de baja satisfacción vital. Es lo que se ha dado a conocer como correlatos neuronales del bienestar.
Otro ejemplo llega de la mano de aquellos estudios que indican que prácticas de atención plena son capaces de producir cambios funcionales y, en algunos casos, estructurales que mejoran indicadores clínicos de ansiedad y estrés. Otras líneas de Investigación señalan que es posible modular circuitos relevantes para el ánimo y la motivación.
Intervenciones en el puesto de trabajo
Dicho lo anterior, hay quienes comienzan a analizar cómo las intervenciones organizacionales (programas de promoción de la salud, mindfulness en el trabajo, formación en resiliencia…) reportan efectos en el bienestar de la plantilla. La heterogeneidad metodológica y la falta de seguimiento a largo plazo son limitaciones habituales para llegar a conclusiones certeras, por el momento, sin embargo, se abre una nueva vía plausible en el camino hacia el bienestar laboral como pilar del bienestar personal.
Las intervenciones que han mostrado mayor robustez empírica de hecho, y han sido combinaciones de prácticas que actúan sobre varios mecanismos: atención, actividad física, sueño, nutrición, relaciones sociales… Porque se ha demostrado que, por ejemplo, mantener una buena higiene del sueño es crítico para la regulación emocional y cognitiva. Y que las intervenciones que fomentan vínculos y apoyo social, a través de acciones de mentoring, voluntariado corporativo, etc., producen efectos medibles sobre bienestar y respuestas al estrés. A esto último se le ha dado el nombre de neurociencia del altruismo y la recompensa.
Aplicación práctica en el ámbito laboral
Así, la neurociencia puede confirmar que el bienestar tiene bases neurobiológicas y que el cerebro es plástico: intervenciones estructuradas pueden mejorar la regulación emocional, la resiliencia… y, por tanto, la salud mental.
La recomendación parece, así, clara: es necesario implementar programas multimodales basados en la evidencia científica (mindfulness estructurado, actividad física, políticas de recuperación y apoyo social…), medirse eficacia e idoneidad a través de indicadores múltiples, formar a líderes para ello y preservar la ética y la privacidad en todas y cada una de las acciones llevadas a cabo.
Todas estas estrategias ceden aumentar la probabilidad de impactar, a través de beneficios sostenibles, sobre el bienestar y rendimiento organizacional de los talentos.
Así pues, todo protocolo de actuación debería contemplar:
- Diseño de programas combinados y personalizados. Las intervenciones más prometedoras son multimodales (mindfulness, ejercicio físico, educación del sueño, apoyo social…) y adaptadas al contexto y a la heterogeneidad de la plantilla. Deben integrarse en la estrategia organizacional y contar con recursos necesarios para su continuidad.
- Medición objetiva y multidimensional. Para evaluar impacto y justificar la inversión, es necesario combinar indicadores organizacionales, desde los de absentismo la rotación a los de carácter clínico cuando sea viable y tras el consentimiento informado de los y las participantes, y detectar cambios en la regulación del estrés.
- Formación de líderes (neuroleadership). Capacitar mandos en principios neurocientíficos aplicados a comunicación, retroalimentación y diseño de carga de trabajo, ya que puede mejorar clima y reducir amenazas percibidas.
- Cultura organizacional y políticas estructurales. Modificar factores sistémicos (exceso de demanda, incertidumbre laboral, mala ergonomía…) tiene probablemente mayor efecto a largo plazo sobre la salud cerebral que programas individuales. Políticas que promuevan recuperación (descanso, desconexión…), trabajo significativo y soporte social son coherentes con la evidencia neurocientífica.
- Ética y límites. La aplicación de herramientas neurocientíficas en lo que respecta a la gestión de personas plantea riesgos en las facetas de privacidad, estigmatización… Es imprescindible construir una estrategia basada en la transparencia, el consentimiento, el anonimato en datos biométricos y en la evidencia científica para evitar promesas sin sustento.
*Ejemplo de estrategia de intervención
Aquellas organizaciones que buscan integrar evidencia neurocientífica en programas de bienestar laboral pueden optar por seguir un protocolo similar al siguiente:
1. Definición de objetivos estratégicos
- Reducir los niveles de estrés y ausentismo.
- Incrementar bienestar subjetivo, resiliencia y engagement.
- Favorecer la retención de talento y el rendimiento sostenible.
- Incorporar prácticas basadas en neurociencia que refuercen la salud cerebral y emocional.
2. Acciones para el diagnóstico inicial y la sensibilización
- Encuesta inicial de bienestar (estrés percibido, satisfacción, fatiga, engagement…).
- Revisión de KPI (absentismo, rotación, clima laboral…).
3. Diseño de intervenciones colectivas e individuales concretas
- Programa estructurado de mindfulness y regulación emocional.
- Promoción de actividad física regular: convenios con gimnasios, pausas activas guiadas…
- Talleres de higiene del sueño.
- Sesiones grupales de resiliencia.
- Fomento de comportamiento prosocial corporativo (programas de mentoring y voluntariado).
4. Formación en liderazgo
- Formación en neuro-liderazgo para mandos intermedios y directivos.
5. Solicitud de los recursos necesarios en función del presupuesto estimado
- Equipo interno.
- Expertos externos: instructores de mindfulness certificados, coach de neuro-liderazgo, consultores en ergonomía…
- Herramientas y plataformas digitales: app de seguimiento de hábitos (mindfulness, sueño, actividad física…).
6. Definición de las métricas, metodologías y herramientas para un seguimiento y evaluación
- Encuestas de bienestar.
- KPIs de rotación, absentismo, productividad…
- Informes trimestrales.
- Informes de impacto y ROI estimado: inversión en reducción de costes y mejora de productividad, según benchmarks nacionales e internacionales.
Deben tenerse en cuenta factores que son críticos a la hora de alcanzar el éxito de dicha estrategia. Por ejemplo, arrancar el compromiso de la alta dirección, incentivar la participación voluntaria de todos los empleados y empleadas, promover una adaptación cultural que significa no imponer modelos estándar, sino creados de manera conjunta a los equipos, y la evaluación continua para propiciar los ajustes necesarios.