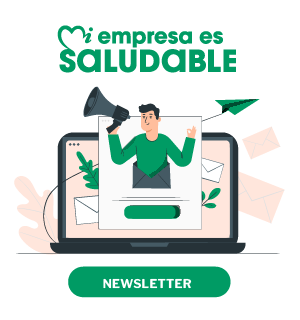El 11 de noviembre sale a la venta Humanizar las organizaciones, el nuevo libro de Juan Martínez. En él, propone una mirada profundamente humana sobre el liderazgo y el bienestar laboral: entender las fuerzas que modelan la cultura de las empresas y determinan la salud emocional de las personas que las integran.
Hablar de amor en la empresa puede sonar incómodo. Hablar de miedo, aún más. Y, sin embargo, ambos —sostiene Juan Martínez— atraviesan lo que hacemos, cómo lideramos y cómo cuidamos la salud mental de las personas en el trabajo. No es un enfoque blando; es una disciplina. El autor, director de cultura organizacional y gestión del talento en una multinacional tecnológica española y voz influyente en RR. HH., publica ahora un libro que parte de una tesis sencilla: si no miramos las emociones que mueven la cultura, no habrá cambio sostenible.
Los datos acompañan el debate: el informe Gallup 2024 cifra la implicación global de los empleados en torno al 23 % y estima que la falta de compromiso cuesta a la economía mundial 8,9 billones de dólares, el equivalente al 9 % del PIB global. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recuerdan que el trabajo “puede proteger o deteriorar la salud mental” y recomiendan integrar la prevención psicosocial “en paridad con la salud física”.
A partir de ahí, conversamos con Martínez sobre el amor como competencia, el miedo como motor oculto y los indicadores que merece medir una cultura verdaderamente humana.
El amor no es blando: es una competencia organizativa
Juan Martínez abre su libro con una frase que sintetiza su pensamiento: “Humanizar es disciplinarse”. Una declaración que desmonta cualquier visión idealista del liderazgo y lo devuelve a la práctica diaria. “Humanizar no es un eslogan, es una práctica sostenida. Se trata de incorporar la presencia, la escucha, el reconocimiento y la claridad de expectativas en los sistemas de gestión, y hacerlo con la misma disciplina con la que gestionamos los resultados”, afirma.
Para el autor, la verdadera transformación cultural no ocurre en los discursos, sino en los actos cotidianos: en cómo se mide el desempeño, cómo se da feedback o cómo se reparte el reconocimiento. “Cuando estas prácticas son coherentes, el miedo se reduce y la madurez aumenta. Y esa madurez emocional se traduce en cultura”, añade.
Desde esa base, Martínez desarrolla su visión del amor como competencia organizativa. Inspirado en El arte de amar de Erich Fromm, sostiene que “no hablamos de amor romántico, sino de una competencia madura”. Amar, dice, “significa estar presente para los demás, escuchar, reconocer, acompañar y sostener los límites”. Y precisa: “El amor no es complacencia, es respeto. Amar a un equipo es decirle la verdad con empatía, ofrecerle contexto y sostenerlo cuando las cosas no salen. Es una práctica de madurez relacional”.
Una concepción que interpela directamente a los líderes del bienestar: amar también es asumir responsabilidad, no proteger de todo, sino crear las condiciones para que las personas crezcan.
Los indicadores del amor
En un entorno donde todo se mide, Martínez propone un cambio de foco: observar lo que realmente transforma. “Podemos empezar por cinco señales”, explica.
- “La rotación voluntaria y sus motivos reales.”
- “La participación en encuestas de clima y feedback.”
- “Los índices de seguridad psicológica por equipos.”
- “La carga de trabajo y la disponibilidad fuera de horario, que son termómetros de salud psicosocial.”
- “Y, por último, la coherencia entre discurso y comportamiento. Porque lo que medimos, importa. Pero lo que observamos cada día, transforma.”
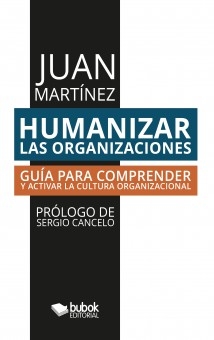
El miedo, ese mal consejero
En un entorno laboral donde la exigencia a menudo se confunde con el control, Martínez no duda en señalar el verdadero detonante de la rigidez organizativa: el miedo. “El miedo no es un enemigo, pero sí un mal consejero”, afirma. En su análisis, buena parte del malestar en las empresas proviene de estrategias de supervivencia que aprendimos en la infancia —huida, control o rendición— y que seguimos repitiendo en la vida adulta.
“Esa rigidez emocional genera culturas defensivas, donde el talento se contrae y la innovación se apaga”. La evidencia lo confirma: según el MIT Sloan Management Review, la cultura tóxica es el principal predictor de la rotación voluntaria, muy por encima del salario. Martínez lo traduce al lenguaje cotidiano de la empresa: “Las personas no abandonan las organizaciones por una nómina, sino por la sensación de no ser vistas, escuchadas o respetadas. La cultura tiene consecuencias medibles”.
Cuando el silencio sustituye al aprendizaje
El autor recurre al concepto de seguridad psicológica, acuñado por la profesora Amy Edmondson en la Universidad de Harvard, para explicar por qué algunas organizaciones prosperan y otras se paralizan. La seguridad psicológica es ese clima que permite hablar sin miedo, reconocer errores o pedir ayuda sin represalias.
“Esa seguridad es la base del aprendizaje y del rendimiento sostenible”, señala Martínez. “Cuando se pierde, la gente calla. Y cuando se calla, la organización deja de aprender”. Lo que Edmondson demuestra con datos, Martínez lo traduce en una lección de liderazgo emocional: sin confianza, no hay innovación; sin vulnerabilidad, no hay progreso.
La ecuación es clara: bienestar y resultados no son opuestos, son interdependientes. La Universidad de Oxford (Saïd Business School) demostró que los empleados felices son un 13% más productivos. Y el último informe de Gallup reafirma que los equipos con alto compromiso logran un 23% más de rentabilidad y un 18 % menos de rotación.
Martínez lo resume con una sencillez que desarma: “No es una cuestión moral, es una cuestión de eficiencia humana”. Cuidar la salud mental no es solo hacer lo correcto; es hacer lo inteligente.
Más allá de la ley: la cultura como coherencia
El bienestar emocional, recuerda Martínez, también tiene un marco normativo claro. El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a proteger la salud física y mental. Y el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoce el derecho a la desconexión digital.
Pero el autor insiste: “Más allá de la ley, se trata de cultura. Podemos tener políticas de desconexión, pero si seguimos premiando al que responde correos a medianoche, no cambia nada. La coherencia es el verdadero indicador de bienestar”.
Esa coherencia, añade, empieza por el ejemplo. “La cultura no se escribe en los manuales, se modela en el día a día, en los gestos del liderazgo. Lo que un líder tolera, multiplica”.
El legado de un líder humanista
Juan Martínez representa una generación de líderes que entiende que el bienestar no es un departamento, sino una forma de mirar. Director de Cultura Organizacional y Gestión del Talento en una empresa tecnológica con alcance global, ha desarrollado su carrera durante 25 años entre la ingeniería, la innovación y la consultoría. Profesor en escuelas de negocio desde 2013, miembro de EJE&CON y reconocido como Top Influencer en Recursos Humanos durante cuatro años consecutivos, combina experiencia, pensamiento crítico y sensibilidad.
En El Amor, el Miedo y la Cultura Organizacional, une todo lo aprendido para ofrecer un mapa riguroso y profundamente humano de la empresa del futuro: aquella que entiende que el amor —en su sentido más maduro y ético— no debilita las organizaciones, sino que las fortalece.
Porque, como él mismo escribe, “cuando el amor guía la cultura, el miedo deja de ser el idioma del trabajo”.