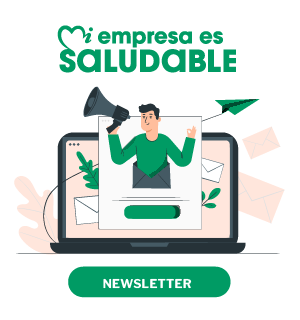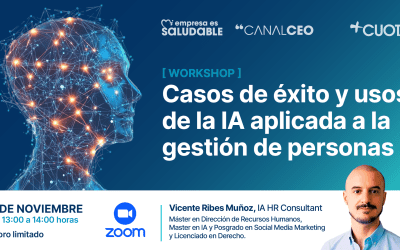Respirar bien es una competencia de salud organizacional: ordena el cuerpo, enfoca la mente y, practicada con intención, sostiene culturas más serenas y productivas. Tal y como defiende Castellanos, podemos esculpir el cerebro si nos lo proponemos; en la empresa, ese “proponerse” se llama programa.
Nazareth Castellanos, neurocientífica y divulgadora, dedica El puente donde habitan las mariposas. Biosofía de la respiración (Siruela, 2025) a un objetivo tan ambicioso como práctico: explicar —con ciencia y humanismo— cómo la respiración tiende un puente entre nuestro mundo exterior e interior, y cómo ese puente puede ponerse al servicio de la salud mental y la vida en las organizaciones.
La autora reivindica la respiración como alfabetización básica del bienestar: observarla, comprenderla y entrenarla. “La respiración tiende un puente entre el mundo exterior y el interior, entre lo que somos y lo que creemos ser”, resume en una entrevista con RTVE.
El libro articula un diálogo entre filosofía (Heidegger) y neurociencia para sostener una tesis: la experiencia humana se construye, se habita y se piensa; y en ese habitar, la respiración es una palanca cotidiana. En el fragmento editorial de Siruela, Castellanos habla de “decidir queriendo”, esto es, cultivar la intención como condición del cambio, y retoma la célebre idea de Ramón y Cajal —“Todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, si nos lo proponemos”— para anclarlo en la plasticidad neuronal: hábitos mentales y corporales moldean el sistema nervioso a lo largo de la vida.
La respiración, nueva aliada del bienestar mental en el trabajo
Nazareth Castellanos plantea en El puente donde habitan las mariposas una idea tan simple como transformadora: la respiración no solo refleja nuestro estado mental, sino que también puede regularlo. La autora, neurocientífica y divulgadora, defiende que aprender a observar y entrenar el propio ritmo respiratorio puede convertirse en una herramienta de prevención emocional y de gestión del estrés en entornos laborales. El entrenamiento respiratorio es un hábito con retorno (bajo coste, alta adherencia) que puede integrarse en la jornada.
En sus investigaciones más recientes, Castellanos resume dos hallazgos clave con implicaciones directas para los programas de bienestar:
- Un biomarcador del bienestar. “Cuando hay una alteración de la salud mental, la respiración lo notifica, cambia el patrón respiratorio… Analizar clínicamente la respiración puede ser un biomarcador que anticipe la gestación de algún trastorno”, explica la autora en una entrevista con RTVE. En la misma conversación, añade que una respiración más consciente puede paliar síntomas de ansiedad y estrés, actuando como un termómetro fisiológico de nuestro equilibrio emocional.
- El ritmo que ordena el cerebro. En un texto publicado en Ethic, Castellanos describe cómo la inspiración y la apnea posespiratoria coordinan regiones cerebrales como la ínsula, la amígdala y la corteza cingulada, especialmente sensibles en casos de ansiedad o depresión. Su hipótesis es clara: mantener una respiración regular ayuda a estabilizar los sistemas de predicción del cerebro, reduciendo la carga emocional y mejorando la concentración. “Una respiración irregular puede afectar a los sistemas de predicción cerebral y atenuar nuestras capacidades cognitivas y emocionales”, escribe.
A partir de estas evidencias, el libro ofrece una base sólida para trasladar la ciencia al terreno de la empresa. Estas son algunas prácticas prudentes y aplicables que un responsable de bienestar puede implementar de forma progresiva:
- Educación y observación. Formar a mandos y equipos para reconocer su patrón respiratorio —ritmo, regularidad, tendencia a suspirar— como indicador temprano de sobrecarga emocional. No se trata de diagnosticar, sino de fomentar higiene mental preventiva, tal y como sugiere Castellanos al recordar que el cuerpo “avisa antes de que el malestar escale”. (RTVE)
- Microintervenciones de dos a cuatro minutos. Introducir breves secuencias de respiración rítmica antes de reuniones críticas, entre tareas o tras un conflicto, con el fin de restaurar la regularidad y facilitar el control atencional. Esta práctica, apoyada por la autora en Ethic, ayuda al cerebro “predictivo” a recobrar equilibrio y enfoque.
- Protocolos de recuperación psico-fisiológica. Integrar las pausas respiratorias con estiramientos suaves o breves salidas al exterior, aprovechando la evidencia sobre la exposición a la naturaleza y la reducción de la actividad de la amígdala que menciona Castellanos como factor preventivo. (RTVE)
- Medición sensata y realista. Combinar autorreportes simples (estado de ánimo, estrés percibido) con métricas operativas (errores, foco en tareas) al implantar estas rutinas, para evaluar impacto sin caer en promesas desmesuradas. Tal y como recuerda la autora y la editorial Siruela, los beneficios son moderados pero sostenibles, siempre que se basen en intención, constancia y evidencia.
Respirar con sentido: del laboratorio a la empresa
Nazareth Castellanos tiene una virtud poco común en la divulgación científica: traduce ciencia en lenguaje que conecta con las personas. Recupera las “mariposas del alma” de Ramón y Cajal —las neuronas— y los “puentes” que las unen para recordarnos que la respiración también es arquitectura: construye presencia, orden y conexión. En su fragmento publicado en Ethic escribe: “Una respiración a la deriva es una mente a la deriva”. Una metáfora tan sencilla como aplicable al trabajo diario.
Para las áreas de Personas, su propuesta se traduce en gestos concretos: rituales de inicio —un minuto de respiración compartida que iguala la atención del equipo—, pre-briefs rítmicos antes de decisiones de alto impacto o reparaciones respiratorias tras situaciones de tensión. Son microintervenciones que, bien implementadas, pueden devolver foco, presencia y equilibrio a las dinámicas laborales.
Eso sí, Castellanos y la ciencia son tajantes: la respiración no sustituye tratamientos médicos ni diagnósticos clínicos. Su papel es el de una herramienta de autocuidado y prevención, sencilla y accesible, que puede complementar los programas de bienestar corporativo cuando se enseña con rigor, se practica con intención y se respeta la libertad individual. En palabras de la autora, recogidas por Siruela, la clave está en “decidir queriendo”: hacer de la respiración un acto consciente, no un mecanismo de control. Quizá ahí resida el verdadero valor de esta biosofía: recordar que respirar bien no es un lujo, sino una forma de estar —y trabajar— mejor en el mundo.