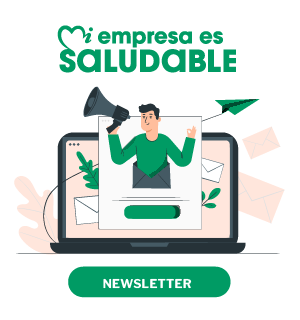Por amor al trabajo, a costa de la salud. Esta podría ser la frase que resuma el contundente diagnóstico del Informe PRESME 2025, titulado “Precarios, inestables y estresados. Precariedad laboral y salud mental”. Elaborado por una comisión de personas expertas bajo el impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el informe es fruto de un riguroso proceso participativo en el que han colaborado más de 60 profesionales del ámbito académico, clínico, jurídico y sindical, así como representantes de organizaciones sociales, con una clara vocación transformadora y de justicia social.
El documento, elaborado por más de 80 especialistas de 40 instituciones nacionales e internacionales y coordinado por el grupo GREDS-EMCONET de la Universidad Pompeu Fabra, parte de una premisa clara: no hay bienestar laboral sin condiciones laborales dignas.
A través de un enfoque multidisciplinar que combina estudios cuantitativos y cualitativos, microdatos de la Encuesta de Población Activa y testimonios en primera persona, el informe constata lo que muchos profesionales del bienestar ya intuían: la precariedad laboral se ha convertido en un factor estructural que afecta al 47,5% de la población activa española, con graves consecuencias para la salud emocional y psicosocial de millones de trabajadores
El estudio coloca en el centro una realidad estructural que rara vez se analiza desde el prisma del bienestar: más de la mitad de la población activa en España sufre algún tipo de precariedad laboral. Contratos temporales, parcialidad no deseada, bajos ingresos o falta de protección social se traducen en un impacto directo sobre la salud mental, especialmente entre mujeres, jóvenes, migrantes y trabajadores de menor nivel formativo. El informe señala que la precariedad laboral es un factor de riesgo psicosocial de primer orden, equiparable a los determinantes clásicos de la salud.
Además, la comisión denuncia que el abordaje de la salud mental sigue siendo marcadamente biomédico y reactivo. Frente a esto, propone una agenda pública centrada en la prevención estructural, con medidas como la reducción de la jornada laboral, una renta básica, trabajo garantizado, y el fortalecimiento de la negociación colectiva y de la inspección laboral. También reclama la creación de un sistema nacional de indicadores epidemiológicos que permita visibilizar, monitorizar y actuar sobre la relación entre condiciones laborales y salud psíquica.
¿Quién sufre más? Jóvenes, mujeres y migrantes
De los 11,5 millones de personas en situación de precariedad, 7,6 millones son asalariadas, 1,2 millones autónomas sin trabajadores a su cargo y 2,7 millones están desempleadas tras haber trabajado anteriormente. Los más afectados son los jóvenes, las mujeres y las personas migrantes, especialmente aquellas en empleos manuales, sectores feminizados como los cuidados o con contratos de corta duración. El dato es demoledor: la precariedad afecta al 90% de las mujeres jóvenes migrantes con empleos manuales.
El informe también alerta sobre una creciente “precariedad educativa”, al detectar un incremento de la inestabilidad incluso entre trabajadores con estudios superiores. En paralelo, se observa una “feminización del sufrimiento psíquico”, donde las mujeres no solo sufren más precariedad, sino que además soportan mayor carga mental en entornos laborales y personales.
La salud mental, la gran víctima invisible
Las consecuencias de esta precariedad se manifiestan en ansiedad, depresión, insomnio, ataques de pánico y en muchos casos, en trastornos mentales persistentes. Una crisis de ansiedad tras un traslado forzoso o un despido puede desencadenar un proceso de medicalización prolongado y un deterioro grave de la calidad de vida, como demuestra el testimonio incluido en el informe de una trabajadora subrogada, que tras meses de angustia solo mejoró tras conseguir su despido pactado y el alta médica.
La precariedad no solo desestructura el día a día del trabajador, también impacta en sus familias, su entorno y su comunidad. Como recuerda el propio informe: “la precarización del empleo genera un sufrimiento que se extiende más allá del horario laboral”.
Un enfoque riguroso, multidimensional y humanista
Uno de los aportes clave del PRESME es su metodología de medición. Frente a una visión reduccionista centrada únicamente en contratos temporales, propone un análisis multidimensional mediante el cuestionario EPRES, que incluye variables como inestabilidad contractual, bajos salarios, falta de poder negociador, vulnerabilidad ante abusos, ausencia de derechos efectivos y la imposibilidad real de ejercerlos. Esta visión integral permite entender que incluso en trabajos “estables”, puede haber precariedad cuando se sufre acoso, discriminación o ausencia de conciliación real.
También denuncia la medicalización de un sufrimiento que tiene raíces sociales: “Recetar ansiolíticos a quien sufre por no poder pagar el alquiler o por miedo al despido es como dar una tirita a una fractura abierta”, señalan los autores. Lo que se necesita, apuntan, es transformar las condiciones estructurales del trabajo, no solo aumentar el número de psicólogos en la sanidad pública.
¿Qué podemos hacer desde las empresas?
Para los profesionales del bienestar laboral, estas conclusiones son un claro llamado a la acción. Ya no es posible hablar de entornos saludables sin cuestionar el modelo laboral que los sustenta. El bienestar no puede depender únicamente de formaciones en gestión emocional o sesiones de mindfulness, sino de garantizar condiciones dignas, estables y equitativas. Y aquí las pymes juegan un papel clave, al poder ser laboratorios de nuevas formas de trabajar que prioricen el cuidado frente al rendimiento constante.
Como señala el propio informe, “la precariedad no es un error del sistema, sino parte de su diseño”. Si queremos organizaciones sanas, sostenibles y humanas, toca rediseñar. Y este rediseño empieza por escuchar a quienes sostienen el trabajo con su cuerpo, su tiempo… y su salud mental.
Algunas de las recomendaciones clave del informe para los profesionales del bienestar laboral, especialmente en pymes:
- Identificar señales de precariedad psicosocial: más allá del tipo de contrato, conviene observar indicios como falta de descanso, rotación constante, salarios insuficientes o falta de participación en decisiones.
- Promover la estabilidad y la equidad interna: la equidad percibida es uno de los factores que más protege la salud mental. Apostar por condiciones claras, previsibles y justas, reduce el estrés y mejora el clima.
- Fomentar la participación y la escucha activa: trabajadores que sienten que su voz cuenta presentan menos síntomas de ansiedad y más compromiso.
- No ignorar el impacto de la carga de cuidados: tener en cuenta los condicionantes de género, los perfiles migrantes o las responsabilidades familiares puede evitar desigualdades invisibles.
- Generar alianzas y cuidar a los cuidadores: no solo importa el bienestar de los empleados, también el de los responsables de recursos humanos, mandos intermedios y equipos de prevención. Su salud emocional también está en juego.
El bienestar empieza por lo básico
Este informe, riguroso y valiente, nos recuerda que no puede haber bienestar sin justicia laboral. Que la precariedad es una herida social que requiere intervenciones estructurales, pero también compromiso empresarial. Y que el cuidado, si no empieza por dentro, se queda en eslogan. Como dice el documento: “La precariedad laboral y los trastornos de salud mental no son fenómenos separados. Se alimentan mutuamente. Y si no se actúa, amenazan con cronificarse”.